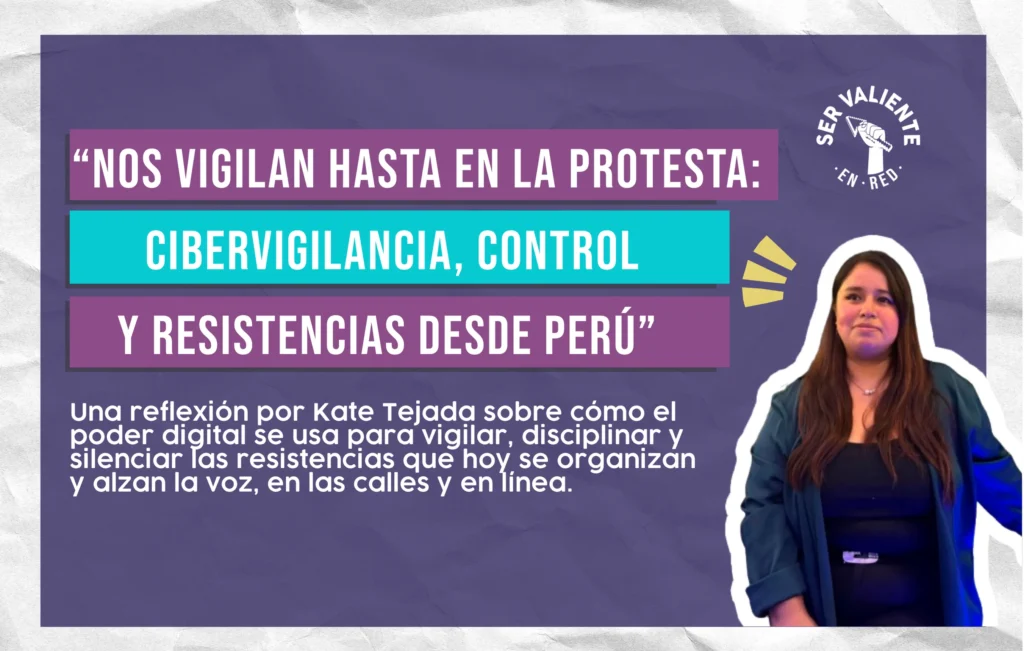Kate Tejada Flores es activista ciberfeminista y especialista en seguridad digital con enfoque de género. Desde SVRED impulsa estrategias de resistencia ante la cibervigilancia y la violencia digital, promoviendo cuidados digitales y la seguridad digital como una forma de justicia social.
Cuando la protesta también es vigilada
En el Perú, cada jornada de protesta deja al descubierto no solo la represión física sino también la vigilancia digital. Lo que antes ocurría en las calles, hoy también se disputa en los algoritmos, en los servidores y en los rastros de datos que dejamos al ejercer nuestros derechos digitales.
La filtración de la base de datos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DIRIN) conocida como DIRIN Leaks, en septiembre de 2025, reveló que el Estado no solo almacena información de inteligencia policial, sino que ha mantenido registros y seguimientos a periodistas, activistas, defensorxs de derechos humanos y opositores de proyectos extractivos durante casi una década. Según el informe publicado por Infobae Perú (2025), los archivos filtrados confirman “un seguimiento sostenido a opositores del proyecto Tía María entre 2016 y 2025”.
Lo que se expuso con ese hackeo fue una estructura de vigilancia que ha operado sin supervisión pública ni rendición de cuentas. El escándalo volvió a poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿hasta qué punto la tecnología estatal está siendo usada para protegernos o vigilarnos?
Antecedentes: vigilancia estatal y cultura del control
Lo real es que la cibervigilancia en el Perú no comenzó con DIRIN Leaks. Desde hace más de una década, organizaciones como Hiperderecho han alertado sobre prácticas de monitoreo de comunicaciones y solicitudes de datos personales por parte de entidades públicas sin ninguna orden judicial.
En nuestro contexto actual, el patrón se repite: bajo el discurso de “seguridad nacional” o la “lucha contra el terr0r1sm0”, el Estado ha promovido leyes que amplían las facultades de vigilancia sin transparencia alguna. En el 2015, por ejemplo, la Ley N° 30096 sobre Delitos Informáticos incorporó disposiciones que permiten a la PNP acceder a información de comunicaciones privadas en “situaciones de emergencia”. Aunque principalmente la Ley buscaba regular delitos cibernéticos, su ambigüedad y vacíos ha permitido interpretaciones que habilitan el monitoreo masivo.
La vigilancia, sin embargo, no solo proviene del Estado. Durante las movilizaciones que tuvimos en el 2022 y 2023, distintas colectivas y organizaciones denunciaron campañas de acoso digital, vigilancia en redes y exposición de datos personales (conocido como doxxing) hacia mujeres, diversidades, periodistas y activistas que documentaban la represión policial. Estas prácticas configuran una forma de violencia digital con impactos políticos y de género: quienes protestan son observadxs, señaladxs y, muchas veces, amenazadxs también en línea.
El caso DIRIN Leaks: justicia “fácil” y exposición pública
El 5 de septiembre de 2025, un grupo de hackers autodenominado Guerrilla Sec vulneró los servidores de la DIRIN y publicó en línea más de 250 GB de información confidencial. Entre los archivos filtrados se encontraron listas de agentes encubiertos, reportes de inteligencia, nombres y apellidos, correos institucionales y documentos de seguimiento a organizaciones sociales (Infobae, 2025a).
Una semana después, los mismos atacantes anunciaron que “su próxima víctima sería la presidenta”, argumentando que el objetivo era exponer el “uso político de la vigilancia” y la “impunidad institucional” (Infobae, 2025b). De acuerdo con estos hechos, la Policía Nacional del Perú reconoció el hackeo y suspendió temporalmente los servicios del área afectada, iniciando una investigación interna (Infobae, 2025c).
Sin embargo, más allá del impacto mediático, lo que estas filtraciones evidenciaron fue la existencia de una vigilancia desproporcionada hacia la ciudadanía. BAM Noticias (2025) reportó que varios de los documentos filtrados confirman un “seguimiento policial sostenido a opositores del proyecto minero Tía María entre 2016 y 2025”. Este hallazgo refuerza aún más la idea de que el aparato de inteligencia peruano no solo responde a amenazas criminales, sino también a intereses económicos y políticos.
Lo cierto es que esta exposición pública de datos pone en tensión dos de nuestros derechos fundamentales: el derecho a la privacidad y el derecho al acceso a la información. Si bien las filtraciones evidencian abusos, también implican la exposición de personas en riesgo conjunto datos sensibles. Este dilema ético demuestra la necesidad urgente de una gobernanza digital democrática con mecanismos de supervisión civil (fiscalización) y transparencia tecnológica.
Cibervigilancia y poder: una lectura política y feminista
Parte esencial de los objetivos de este artículo es visibilizar que la vigilancia digital estatal no es neutral. Esta define a quién se observa, a quién se expone y a quién se silencia. En un país como el nuestro donde las mujeres, personas LGBTIQ+ y colectivas feministas enfrentan ataques digitales recurrentes, ser vigiladx se convierte en otra forma de sancionamiento político. Con el discurso del “orden público” o la “seguridad ciudadana” usándose como justificación para el control.
Pero el verdadero riesgo no está en el caos, sino en el silencio que se crea por el miedo a ser vigiladx. En contextos autoritarios, la vigilancia se convierte en un instrumento de desmoralización: al sabernos observadxs, muchxs limitan su expresión política, autocensurando sus publicaciones o por último, se retiran del espacio digital. Esa autocensura, inducida por la vigilancia, es una forma de represión también.
Desde una mirada ciberfeminista, la resistencia (REDsistencia como nos gusta llamarle en SVRED) implica politizar la privacidad. Defender la privacidad no es un actuar individual, sino una estrategia colectiva para sostener y proteger la autonomía de nuestras voces y luchas. Como planteamos en las redes feministas latinoamericanas: la seguridad digital es también una forma de justicia social.
Resistencias y autocuidado digital
Frente a este panorama, las respuestas de los movimientos sociales no se limitan solo a la denuncia. En los últimos años, distintas colectivas han tejido prácticas de autocuidado y formación feminista en seguridad digital, desde talleres o bootcamps, hasta guías que traducen conceptos técnicos en herramientas de resistencia. Como lo es nuestra: Guía de Defensa Digital para activistas por el Derecho a Decidir.
Estas acciones buscan resignificar la vigilancia para entenderla como un problema político porque requiere alianzas, conocimiento y cuidados colectivos. En este sentido, el ciberactivismo feminista peruano se ha convertido en un laboratorio de estrategias para enfrentar la violencia digital, mezclando pedagogía crítica, arte y tecnología con una misma consigna: “No tenemos nada que esconder, pero mucho que proteger.”
El 15 de octubre, día de protesta nacional, esta reflexión se vuelve aún más relevante. Mientras el Estado amplía su mirada sobre quienes marchan, las colectivas amplían sus redes de cuidado. Porque cuidar nuestra seguridad digital no es un retroceso, es asegurar que nuestras luchas sigan teniendo voz, memoria y cuerpo; incluso en los espacios donde intentan vigilarnos.
Defender el derecho a la privacidad es defender la democracia
Finalmente queremos reafirmar que en tiempos donde la protesta es vigilada y los cuerpos son controlados a través de los datos: cuidar nuestra privacidad es un acto político. La libertad digital no se concede sino se construye y se defiende colectivamente.
El DIRIN Leaks nos deja una lección dolorosa pero necesaria: sin transparencia, la tecnología se convierte en un arma de poder. Por eso, hablar de vigilancia no es solo hablar de hackeos o filtraciones sino de democracia, derechos humanos y justicia digital.
Referencias bibliográficas
- Hiperderecho. (2016). Vigilancia Estatal de las Comunicaciones y Derechos Fundamentales en Perú. Disponible en:
https://hiperderecho.org/2016/10/informe-vigilancia-estatal-las-comunicaciones-derec hos-fundamentales-peru
- Infobae. (2025, 5 de septiembre). Hackean la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la PNP y exponen a agentes encubiertos y altos mandos. Disponible en:
https://www.infobae.com/peru/2025/09/05/dirin-leaks-hackean-la-base-de-datos-de-la-direccion-de-inteligencia-de-la-pnp-y-exponen-a-agentes-encubiertos-y-altos-mando s/
- Infobae. (2025, 12 de septiembre). Hackers que atacaron a la DIRIN anuncian que su próxima víctima será Dina Boluarte. Disponible en: https://www.infobae.com/peru/2025/09/12/dirin-leaks-hackers-que-atacaron-a-la-dire ccion-de-inteligencia-de-la-pnp-anuncian-que-su-proxima-victima-sera-dina-boluarte
- Infobae. (2025, 5 de septiembre). PNP admite hackeo a su base de datos de inteligencia, suspende servicios e inicia investigaciones para identificar a atacantes. Disponible en: https://www.infobae.com/peru/2025/09/05/pnp-admite-hackeo-a-su-base-de-datos-de-inteligencia-suspende-servicios-e-inicia-investigaciones-para-identificar-a-atacantes/
- BAM Noticias. (2025, 8 de septiembre). Tía María: Documentos filtrados de DIRIN confirman seguimiento policial a opositores del proyecto entre 2016 y 2025. Disponible en:
https://bamnoticias.com/tia-maria-documentos-filtrados-de-dirin-confirman-que-entre- 2016-a-2025-policia-siguio-a-opositores-de-proyecto
- Ley Nº 30096. Ley de Delitos Informáticos. Congreso de la República del Perú. Disponible en: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/C5F98BB564E5CCCF0 5258316006064AB/$FILE/6_Ley_30096.pdf Congreso del Perú
- Ser Valiente en Red. (2024). Guía de defensa digital para activistas por el derecho a decidir. Ser Valiente en Red.
https://servalienteenred.org/wp-content/uploads/2025/02/SV-1ER-ARCHIVO.pdf